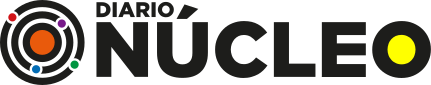Riesgo nuclear tras los disparos entre indios y pakistaníes en Cachemira
Nunca resultan del todo extraños los intercambios de disparos en las líneas de fronteras entre dos estados. Más aún cuando esa línea de demarcación no constituye una frontera reconocida ni entre los estados ribereños, ni en terceros países.
Sin embargo, no dejan de ser peligrosos. Siempre pueden ser la plataforma para una escalada que desemboque en guerra abierta. Pero mucho más aún si los eventuales contendientes poseen, en su arsenal militar, el arma atómica. Es el caso de la India y de Pakistán.
Los hechos. El 22 de abril de 2025, hombres armados abren fuego sobre 26 turistas indios y uno nepalés en la villa turística de Pahalgam, ubicada a 90 kilómetros de la capital territorial, Srinagar. Todos los turistas resultan muertos. Nadie reivindica el atentado.
Los conflictos entre la India y Pakistán se remontan a las épocas de la independencia del Reino Unido -1947- y a la partición en dos estados fundados en sendas realidades religiosas. Hinduistas en la India y musulmanes en Pakistán. Desde entonces hasta la fecha, cuatro guerras enfrentaron a los vecinos.
De ellas, tres (1947, 1965 y 1999) están relacionadas con Cachemira. Se trata de una región ubicada al norte del subcontinente indio, poblada por 13 millones de habitantes, en su mayoría, musulmanes, 76 por ciento.
En la época de la partición, Cachemira era gobernada por un maharajá hindú que pidió ayuda a la India frente al “peligro” de anexión a Pakistán. La India accedió a cambio de un reconocimiento de su jurisdicción sobre el territorio.
Hoy la región histórica de Cachemira se divide entre tres jurisdicciones estatales. De un lado, Jammu y Cachemira, territorio indio, Por otro, Azad Jammu y Cachemira, zona bajo administración pakistaní. Finalmente, Aksai Chin y el valle de Shaksgam, administrados por China, en disputa con la India.
En mayo de 1974, la India llevó a cabo su primera prueba nuclear. Desde entonces, desarrolló una doctrina al respecto, de “no primer uso”, de empleo solo “disuasorio” y de “solo represalia”.
De su lado, Pakistán detonó su primera bomba nuclear en 1984. La doctrina pakistaní sobre el uso de armamento nuclear es “asimétrica” con la de la India, dado que niega la adhesión al postulado de “no utilizar primero”.
Ni la India, ni Pakistán firmaron el Tratado de no Proliferación Nuclear que obliga a sus signatarios a no desarrollar capacidad militar nuclear, a excepción de China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia.
Irán
Ocho días después del anuncio que, con bombos y platillos, formulara el presidente Donald Trump sobre un inicio de negociaciones con la República Islámica de Irán por la cuestión nuclear, todo quedó en veremos.
Como para exhibir que domina la política exterior y que su visión se impone en un nuevo orden internacional pergeñado por él, el anuncio fue formulado en presencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que mantuvo un notorio mutismo.
Desde hace años, las centrifugadoras iraníes enriquecen uranio con el objetivo de alcanzar un índice del 90 por ciento necesario para el uso militar. Es decir, para producir bombas atómicas.
Irán siempre ha negado el uso militar como objetivo, pero no ha cejado en los procedimientos para el enriquecimiento de uranio. Y lo puso de manifiesto tan solo ocho días después con una declaración del ministro de relaciones exteriores, Abbas Araghtchi.
Puso los límites de la negociación. El gobierno de los ayatolas está dispuesto a explorar garantías sobre el uso pacífico, pero no negociará sobre el enriquecimiento de uranio.
Un acuerdo de compromiso -no muy claro, por cierto- había sido encontrado entre los países occidentales más Rusia en 2015 que preveía como válido un enriquecimiento del uranio a solo 3,67 por ciento.
Tres años después, el entonces nuevo presidente Donald Trump repudió el acuerdo y multiplicó las sanciones contra Irán en 2018. Hoy, a siete años, el régimen autocrático iraní continúa en pie y las centrifugadoras producen enriquecimiento al 60 por ciento.
Cierto, las conversaciones continúan una vez por semana, pero no parecen destinadas a llegar a buen puerto, ni están encaminadas.
Ucrania
A esta altura del partido, parece sencillo inferir que el objetivo central del presidente norteamericano es…su propia gloria. Necesita un éxito. Con Irán, con Israel, con Ucrania o con quien sea.
Mucho se habla sobre la “búsqueda” de un premio Nobel de la paz. Claro que un premio Nobel de la paz no se gana deportando inmigrantes, ni aplicando aranceles, ni amenazando con invasiones, ni disputando con el Poder Judicial o con las universidades, ni con acciones contra el medio ambiente.
No, para un premio Nobel de la paz hace falta militar por la paz, pero además alcanzarla en algún lugar del mundo, sobre todo si se es gobernante. Trump parece haber imaginado que el escenario perfecto, al respecto, era su intervención en la guerra originada por la invasión de Rusia sobre Ucrania.
Parecía relativamente fácil. Con hacer pagar todos los costos a Ucrania, Trump estaba en condiciones de emerger como el “pacificador”. Pero se topó con Volodymyr Zelenski, el pequeño humorista del interior ucraniano que demostró, en todo momento, estar a la altura de las circunstancias.
Trump reserva para Ucrania una capitulación carente de honor y de legalidad. Exige un reconocimiento de derecho de la soberanía rusa sobre la península de Crimea. Otro, de hecho, de las nuevas fronteras militares entre ambos países y el compromiso de una Ucrania impedida de asociarse a la OTAN.
En síntesis, un vasallaje frente a la Rusia de Vladimir Putin, justificado por el costo en vidas que la continuidad de la guerra ocasiona. Así, sin pudor, Trump inventó cifras. Habló de 5 mil muertos diarios.
La mera multiplicación de 5 mil por 365 por 3 años de guerra arroja un resultado de 5.475.000 muertos. Casi equiparable al Holocausto. Cien veces más que los muertos en Gaza según los informes del Ministerio de Salud de Hamás.
Y Putin casi que se divierte. Trump lo apoya sin exigir nada a cambio. Entonces, tensa la cuerda. Y ataca como nunca. Misiles y drones contra la capital Kiev para exasperación del pacifista Trump.
¿Qué queda? Prácticamente nada. Que los deberes de la capitulación los asuma Estados Unidos y solo Estados Unidos. Y que a Putin le alcance. Algo que no parece que vaya a ocurrir al menos de momento.
¿Puede Estados Unidos retirarse de las negociaciones? Poder, puede. Solo que se evaporan varias premisas. La confianza, la seguridad, el respaldo se resquebrajarán más de cuanto están resquebrajados. Y el sueño del prestigio personal puede convertirse en pesadilla.
África
De pronto, sorpresivamente, aparece en escena un “acuerdo de paz y desarrollo económico” entre los hasta ahora enemigos africanos República Democrática del Congo y Ruanda. Acuerdo de paz preliminar firmado, a las apuradas, en…Washington.
Se lo puede encuadrar en aquello de Trump el pacificador. O, título del desarrollo económico, en “concesiones” para la explotación de “tierras raras” congolesas en zonas ocupadas por el M23, el ejército irregular que ya rige los destinos en tres provincias orientales congoleñas y es apoyado por Ruanda.
El M23 lanzó en enero 2025 una ofensiva en esas provincias orientales congoleñas que limitan con Ruanda. El Ejército congoleño no solo no ofreció resistencia, sino que cayó en desbandada. Los rebeldes ocuparon las dos ciudades más importantes de la región: Goma y Bukavu.
Con todo, no es la guerra civil congoleña la más grave de cuantas sacuden África. Lo es sí, la de Sudán. Donde el Ejército regular parece haber recuperado la iniciativa frente a los paramilitares denominados Fuerzas Rápidas de Apoyo.
Sudán atravesó un proceso de secesión con la creación y el reconocimiento de Sudán del Sur, estado creado en el año 2011. Ahora es posible que sobrevenga una nueva partición a partir de las zonas que ocupan respectivamente los beligerantes.
La situación es dramática. Dos millones de desplazados. Ocho millones de personas al borde de la hambruna. Casi 25 millones con insuficiencia alimentaria aguda. Sistema de salud destruido y abandonado por la cancelación de la ayuda norteamericana. Tráfico de armas a la orden del día.
Y, terrible frutilla del postre, la destrucción, aunque parcial, de un centro de investigación único en el mundo especializado en trabajar sobre el micetoma, una enfermedad tropical infecciosa que afecta principalmente a los más desfavorecidos. Trump no se mete.

Zelenski y Trump en el Vaticano